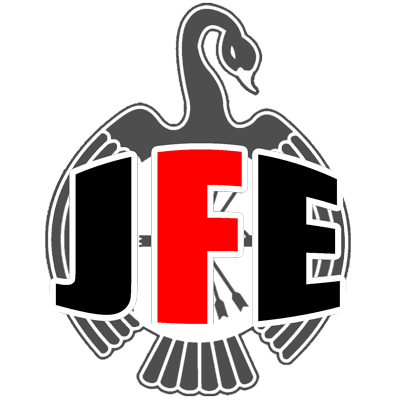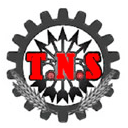El pasado jueves, 26 de junio, Luis Fernández Villamea impartió, en la sede nacional de La Falange, una interesante conferencia, en la cuál desgranó la trayectoria de Juan Carlos I y la llegada de su hijo, Felipe VI. La misma, fue presentada por Carlos Rodríguez, Jefe Nacional del Sindicato TNS y habitual contertulio en el programa de Radio Inter, «Lo Hablamos el Sábado». Entre los asistentes a la conferencia, cabe destacar la presencia del Jefe Nacional de La Falange, Manuel Andrino, del General Blas Piñar, de Javier Sanmateo Isaac Peral o de históricos falangistas como Salvador Ceprián.
Antes de finalizar la conferencia, Luis Fernández Villamea regaló a los presentes la lectura de una carta, escrita por él, dirigida a Juan Carlos I:
Después de dilapidar la herencia recibida…
¿Otro camino de Cartagena?
***
Carta a Juan Carlos I en el día de su abdicación
Señor:
Permítame decirle, desde estas modestas y leales páginas a España, que si verdaderamente su abdicación no es otro camino de Cartagena, al menos lo parece. Y, además, comienza con una falsedad monumental: “Abdico la Corona, legado histórico recibido de mi padre”… Comprendo que en una circunstancia tan especial, con una clase política profesional que ha vivido opíparamente de este régimen, no se pueda decir otra cosa. Y menos con una oposición en la calle con las fauces abiertas, deseando cantar a pulmón abierto: “Si los curas y frailes supieran, la paliza que les van a dar, subirían al coro cantando: ¡libertad, libertad, libertad!”. Pero la verdad histórica, clínicamente pura, es que el trono fue recibido por un acto de voluntad de Francisco Franco, un Jefe de Estado que no sólo peleó en una guerra feroz para ganarla y traer la liberación a España, sino que libró otra aún más violenta, durante lustros, para convencer a don Juan, su padre, de que él no era el camino, porque esa Corona fue abandonada por otro acto de voluntad de su augusto abuelo, todo lo fundamentado que se quiera, pero que el Estado del 18 de Julio no tenía la obligación política ni moral de restaurarlo.
Además, en noviembre de 1975, el Rey Juan Carlos I recibía una joya de legado que no era el de la abdicación postiza de La Zarzuela. Ni una Corona llena de piedras preciosas. Lo que se le entregaba a ese monarca reinstaurado, joven, bien formado –al menos con el cariño que se hacen estas cosas con los hijos-, es una España unida y en plena expansión, con las rencillas eliminadas en el interior, donde la mayor parte del exilio había vuelto muchos años antes, y donde sólo quedaban los reductos del odio alimentados en Radio España Independiente, desde Bucarest, y en los despachos de Moscú donde se pudrían de ganas de volver seres que jamás, jamás, se sintieron españoles. Y, por si fuera poco, estaban de sangre, en retaguardia y sin juicios, hasta los ojos.
También se le entregaba en aquel acto, tras el entierro en el Valle de los Caídos, una nación puntera que se había convertido en la novena potencia industrial del mundo. El esparto y la alpargata, aquel solar desabrido de ocres rabiosos en el cromado de la tierra, había dado paso al milagro del agua, con una Extremadura que cultivaba arroz y unas presas hidráulicas que producían luz a chorros y regaban por todas partes. Yo mismo fui testigo de ello mediante la publicación de reportajes interminables que agotaban fuerzas y abrían miradas desconfiadas o huidizas. Al mismo tiempo, la población española trabajaba porque se le había enseñado a ello, señor. El problema actual es que todo, como dice el actual Papa, es un puro “ni ni”, ni estudia, ni trabaja, ni sabe servir ni siquiera hay ganas de ello. Es más fácil colarse en una lista para ser concejal que comenzar un aprendizaje profesional para mover máquinas prodigiosas o extender vías de ferrocarril o carreteras.
Había otra piedra que tal vez fuese la joya más preciada y preciosa de esa Corona jurada en 1975 ante los santos evangelios. Una clase media esplendorosa, con trabajo todos los días, con residencias modélicas y baratas para descansar y, sobre todo, con sentido común: si tenemos dos, no podemos gastar cuatro; si nos salimos del cauce de la economía familiar, terminamos en el desborde de usos y costumbres; si queremos prosperar sin miramientos, causamos un daño capital al prójimo… El general Vernon Walters, ese norteamericano que sabía y recitaba de carrerilla las estaciones del Metro de Madrid, ya lo manifestó en su día: “Lo mejor que hizo Franco fue su clase media”. Pero las empresas informativas que se habían creado para el salto hacia la Transición confundieron churras con merinas. Hicieron de la democracia una diosa de la política como Ceres lo era de la agricultura. Sin darse cuenta –o dándosela, que es peor- pujaron para que brillase, en buena definición, un sistema de gobierno para que el pueblo ejerciese la soberanía. Aunque es misión del soberano indicar a ese pueblo dónde está su ámbito para que aquélla sea eficaz. No se trata, como se hizo, marcando el paso liberal, del “café para todos”, porque ahí se rompe con otro principio, incluso superior, que es el de la justicia, que no es dar a todos por igual sino a cada uno lo que le corresponde.
Luego vinieron las equivocaciones, e incluso, como consecuencia de ello, los perjurios, porque aunque al Rey le proclamasen el “motor del cambio”, no lo hizo solo. Le ayudaron a ello personajes que, al igual que el monarca, habían sido educados con esmero en el régimen anterior y que habían jurado, alguno de ellos, hasta en nueve ocasiones los principios y leyes del Movimiento Nacional. Y que no tuvieron reparos en ponerse a la cola, dando codazos por doquier, para obtener un puesto de privilegio en el nuevo sistema. Se elaboró un alegato tramposo que se tituló “de la ley a la ley” que, como explicó Blas Piñar donde había que hacerlo, en Las Cortes, con ciencia jurídica didáctica desbordante y brillantez prodigiosa, no puede existir ninguna ley que salte por encima del principio, porque éste es anterior a aquélla, y porque nunca puede traer una reforma –que es lo que se pretendía- sino una ruptura con años y años de legislación que han producido resultados evidentes para beneficio social y moral de España.
Luego llegó el terrorismo, que ya había comenzado en 1968, con el régimen anterior en buena forma todavía, pero con unos servicios de información que no sabían lo que era la Alternativa KAS ni las provincias francesas y españolas que abrazaba el nombre de Euskadi. Esto lo solucionó, o al menos lo intentó, el almirante Carrero Blanco, otro de sus más encendidos partidarios. Y por eso, con un mar de complicidades indescriptibles, voló por los aires. Pero cuando murió Franco, el circuito terrorista estaba prácticamente aniquilado: para ello no hicieron falta Gal, ni Batallones, ni funcionarios corrompidos. Con la famosa Brigadilla de la Guardia Civil, cuyos miembros no comunican sus actos previstos o realizados ni a su mujer, fue suficiente.
El 23-F
Señor: Un día de abril de 1979 fui, con Blas Piñar, a visitar a Luis María Anson. Éste era entonces presidente de la Agencia EFE. Al fundador de esta revista, a quien yo acompañaba, le dijo usted en La Zarzuela, un día que le visitamos siendo Príncipe y leyendo un texto que seguramente le escribió algún cortesano del “más allá de Franco”, que no se creyeran, él y los que pensaban como él, que tenían “el monopolio del patriotismo”. Aquello fue un golpe bajo para un procurador y consejero de alta gama y mejor conducta. Y que barruntaba el perfil que se iba a cultivar a partir de ese momento en aquella casa. Después, con su campechanía habitual, nos reunió en corrillo informal, para romper el hielo producido por aquella expresión, y nos dijo que “¡Hombre, es que hasta aquí viene mucha gente a hablarme mal de Blas Piñar!”.
Pues bien, en la ocasión citada, que en ningún caso tenía un motivo de mentidero político, sino de encuentro profesional promovido por mí y relacionado con una cobertura informativa, Anson, que es periodista bien informado y supongo que bien visto en La Zarzuela, y, desde luego, autor de esa histórica fantasía surrealista del Rey Juan III, no tenía ganas de hablar de Hispanoamérica ni de corresponsales, aunque todo hay que decirlo: nos trató bien porque sabe hacer las cosas. Lo que nos dijo, sin venir a cuento ni pedírselo, ni siquiera insinuárselo porque estaba totalmente ausente de nuestras mentes en ese momento, es que usted no tenía capacidad por sí mismo para darse cuenta de lo que estaba pasando con el terrorismo, y que tenían que ser militares de toda su confianza los que le pusieran en antecedentes y buscasen soluciones. El presidente de Fuerza Nueva y yo nos miramos atónitos ante lo que estábamos oyendo. Y no tuvimos ambos la mínima duda, casi dos años más tarde, de quién había promovido de alguna manera, y sin pararnos en detalles, aquel episodio del Congreso de los Diputados. Ambos, también, estábamos allí aquella tarde, y a partir de ese momento nos explicamos a la perfección lo acontecido en origen, aunque no tuviésemos ningún conocimiento previo al desarrollo de los hechos. Por eso tampoco hemos necesitado 33 años para que Pilar Urbano nos explicase algunas cosas, que yo vi con mis propios ojos a las doce del mediodía del 24 de febrero. Adolfo Suárez, con la mandíbula desencajada y el gesto propio de llevar un cuchillo entre los dientes, pasó ante mí para tomar el coche oficial mientras le decía al conductor, con gesto desesperado y brusco: “¡A La Zarzuela, a La Zarzuela!”. No hace falta ser muy intuitivo para imaginar que llevaba colgado el antecedente del general Primo de Rivera: “A mí no me borbonea nadie”. Pero esta periodista que ha descubierto el Mediterráneo después de tres décadas, y que se sentaba a mi lado en la tribuna de prensa del Congreso, se había quedado tan sólo en Gabeiras como misterio y enigma de aquel golpe, cuyo nombre no hacía otra cosa que mascullar con insistencia obsesiva hablando sola en su pupitre.
Yo, señor, estuve con Tejero toda la noche, y como el hombre no salía de su asombro acerca de quién le había metido en ese embrollo, intentó todas las fórmulas para solucionarlo sin extorsión para nadie, entre ellas elaborar una nota a favor de España y de su unidad, de la justicia social y de la persecución del terrorismo hasta el final. Y terminaba con un sonoro “¡Viva el Rey!”. Esa nota se la di yo a la Agencia Europa Press desde las cabinas telefónicas del Congreso, pero la prensa adicta que esperaba ver, ansiosa y jadeante en el Palace, no cómo se extirpaba el terrorismo y se protegía la unidad de España, sino cómo se acababa con el golpismo, aunque fuera a tiros y sin piedad, se pasó por el arco del triunfo –perdóneseme la licencia- la nota y su autor. Mientras, eso sí, unos energúmenos, puño en alto y dientes de acero, gritaban –repito, puño en alto- lo mismo que Tejero en ese momento: “¡Viva el Rey!”. Con su aparición en televisión a la 1,14 de la madrugada del día 24 de febrero de 1981, una vez que dos minutos antes hubiera abandonado el general Armada el Palacio del Congreso ante la negativa del teniente coronel de la Guardia Civil de plegarse a sus peticiones, se acabó todo. Y es que éste no estaba allí para defender la monarquía ni la democracia. Estaba en ese lugar porque le habían convocado, en nombre del Rey, para defender a España. A partir de ese momento, y hasta el día de su abdicación, señor, usted ha sido rehén de esa falsa y espuria democracia, que le ha perdonado el trono hasta que ya no le servía para sus fines.
Pero se va en mal momento, alimentando una sensación de huida tras un balance que ha arrojado para España la pérdida de todo lo conseguido hasta hoy. Usted no tiene la culpa de lo que haya podido hacer su yerno, pero éste ha percibido un climax, en los círculos amistosos que le rodean, que probablemente haya podido conducir su imaginación al clásico:¡Si lo hacen otros, por qué no puedo hacerlo yo!”. La actual clase política no ha hecho servidores; ha hecho millonarios, golfos, truhanes, hideputas que diría Cervantes en sus páginas gloriosas, bandoleros con trabuco en versión política que no honran nada, ni padre, ni madre, ni mujer, ni Dios, ni Patria. Y, desde luego, pobres por doquier, parados a mansalva, amargados en su vida y seres que no encuentran maestros, ni en la política ni en el espíritu, que les haga vivir “la alegría y el orgullo de la Patria”, que dijo José Antonio dando el máximo ejemplo de verdad política. Y puede que usted, que con su augusta autoridad ha estado en todo, haya sido la primera víctima, cuya imagen más expresiva recoge aquella especie de perdón infantil sugerido por haber estado cazando en Botsuana, y que tenía sabor de imposición sumaria por parte de una secta pública que, en buena lid, tenía que haber estado en la mazmorra por lo menos la mitad de su reinado. Vienen a cuento las palabras que pronunció el reciente Rey Guillermo de Holanda el día de su coronación: “Ya sé que la Corona, es decir, el Rey, no tiene responsabilidad política en sus actos, pero de ninguna manera puede eludir su responsabilidad moral”. “Lo escrito, escrito está”, le dijo Pilatos al Sanedrín. Lo hecho, hecho está, le puede decir Juan Carlos I a su pueblo tras 39 años de un trono recibido y cimentado sobre el ejemplo, la sangre, el sacrificio, el martirio, la santidad y el heroísmo de varias generaciones. Efectivamente, no ha sido una monarquía cualquiera.