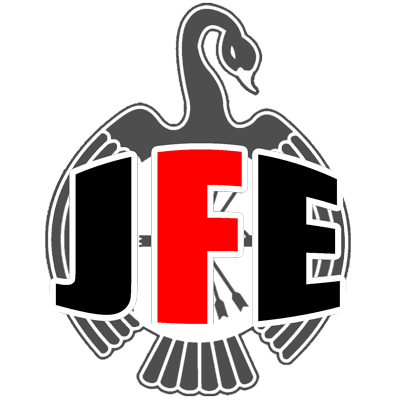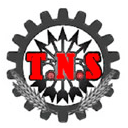Fuente: www.larazon.es
La exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos podría afectar también al fundador de la Falange, ya que sería la cuarta vez que su cuerpo se levanta de una fosa para volver a trasladarlo después de que lo enterraran en Alicante, El Escorial y Cuelgamuros.
La tragedia de José Antonio Primo de Rivera fue como la de muchos otros en la Guerra Civil: ejecutado sin garantías procesales por un pelotón de gentuza. Primero le dispararon a bocajarro en las piernas, y luego le remataron con un tiro en la sien. Era el 20 de noviembre de 1936. El forense no hizo la autopsia, ni la muerte se inscribió en el Registro Civil, como tantas por aquellos días, y se le dio sepultura en Alicante. José Antonio estaba en la cárcel cuando tuvo lugar el golpe de Estado del 18 de julio. El Gobierno de Largo Caballero, con fundación y estatua hoy en Madrid, lo había condenado a muerte por almacenar armas y preparar un movimiento.
Franco pidió un intercambio de prisioneros, pero no se implicó activamente en su liberación. Era mejor ese camino intermedio, ya que los falangistas no podrían reprocharle haberse cruzado de brazos, ni conseguiría su excarcelación, con lo que si moría la concentración de poder sería más fácil. Franco y el líder de Falange se habían conocido a través de Serrano Suñer. No congeniaron. El primero era un católico conservador, sin más, mientras el otro, más culto y vividor, creía portar una ideología transformadora. María Santos Kant, falangista y última novia de José Antonio, escribió a Franco el 24 de noviembre para saber si era cierto que había sido asesinado. Contestó su secretario que las «emisoras rojas aseguran haberlo fusilado y no es creíble que lo digan sin que sea ello verdad». Ni siquiera pudo creerlo Pilar Primo de Rivera, que dejó España en un barco alemán.
«El ausente»
Dos años después, Franco declaró en Radio Nacional que José Antonio había sido asesinado y comenzó a hablar de «El ausente». Comenzaba la mitificación del personaje y su utilización política. El Caudillo había fusionado a todos los grupos en un partido único, denominado Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y debía construir su imagen de heredero y encarnación del «Alzamiento» y la «Nueva España». Estaba entonces el régimen en su etapa fascista, y el simbolismo y la propaganda eran piezas clave, por lo que recuperar los restos mortales del líder de Falange y realizar un homenaje se antojó una buena maniobra. El caso era encontrar el cuerpo. Fue enterrado en una fosa común de la cárcel de Alicante, y luego trasladado al nicho 515 del cementerio de Nuestra Señora de los Remedios. En esa política simbólica se estudió cuidadosamente el protocolo: su recogida, viaje y el lugar de entierro. El 19 de noviembre sus restos fueron exhumados. Junto al túmulo se colocaron 24 hachones encendidos, con guardia falangista, y una capa de flores que cubría el suelo de la parte central del edificio. Detrás se puso el presidente de la Junta Política, Ramón Serrano Suñer. La tribuna se llenó con la Sección Femenina.
Afuera, se leía en «La Vanguardia» entonces, había una (imposible) «masa de más de doscientas mil personas que guardan silencio absoluto». Al llegar el cortejo a la puerta de la Colegiata de San Nicolás, las baterías de los buques fondeados dispararon una salva, al tiempo que varios aviones dejaron caer flores. Un grupo nutrido de falangistas uniformados, a primera hora de la mañana, colocaron el cadáver en un féretro, lo taparon con terciopelo negro en señal de duelo y lo cargaron a hombros. El plan era trasladar los restos hasta El Escorial, símbolo del Imperio español de los Austrias. Lo hicieron a pie. Cada cierto tiempo, el pelotón de falangistas se iba turnando, entre salvas de cañón y fusilería. Tardaron diez días en llegar a El Escorial, tiempo durante el cual se decretó Luto Nacional.
En el camino, los vecinos recibían a la comitiva con el brazo en saludo fascista, y por las noches, los falangistas portaban antorchas. El 28 de noviembre llegó a Madrid y atravesó la Gran Vía, llamada ya entonces Avenida José Antonio. La capilla ardiente se instaló donde había tenido su despacho, en la Cuesta de Santo Domingo. Dos días después llegó al monasterio de El Escorial para ser enterrado a los pies del altar mayor de la Basílica. Franco ya había decidido convertir a «El ausente» en ejemplo para la juventud, en un modelo de encuadramiento de masas típico de los regímenes autoritarios. En pocas más de setenta palabras, despidió al cadáver vinculándolo con su proyecto para España. A principios de marzo de 1959, Franco avisó por carta a Miguel y Pilar Primo de Rivera, sus hermanos, de su intención de trasladar los restos de José Antonio a la Basílica del Valle de los Caídos. No podían llevarse los restos sin el consentimiento de la familia. Además, las del régimen estaban enfrentadas, y los falangistas se sentían desplazados por los tecnócratas y los militares. Es más: a aquellos republicanos no les había gustado que su viejo líder descansara junto a sus despreciados Borbones en El Escorial.
Último trayecto
Los falangistas quisieron protagonizar el hecho y montar un acto político, una auténtica demostración de fuerza contra la traición de Franco a su «revolución nacionalsindicalista». El protocolo se negoció, y el 31 de marzo el gobierno ordenó trasladar los restos de José Antonio a Cuelgamuros, que iba a ser inaugurado un día después. La ceremonia fue muy similar a la de 1939. El féretro fue llevado a pie los catorce kilómetros que separan los dos lugares, con relevos cada cien metros, a tres kilómetros por hora. En la explanada esperaba la gran parafernalia de cargos y militantes uniformados. La jerarquía del régimen estaba allí: Carrero Blanco, José Solís, Arrese y otros, junto a la representación falangista de Pilar y Miguel Primo de Rivera.
La lápida era idéntica a la de El Escorial. El ministerio de Información, entonces dirigido por Gabriel Arias-Salgado, limitó la presencia de la Prensa a un redactor del diario «Arriba». Hubo mucha tensión debido a la presencia inesperada durante este acto de muchos falangistas. De hecho, en el primer funeral por José Antonio, en noviembre de 1959, con las luces apagadas de la Basílica, se oyó gritar: «Franco, eres un traidor». Es lo que tiene la propaganda.